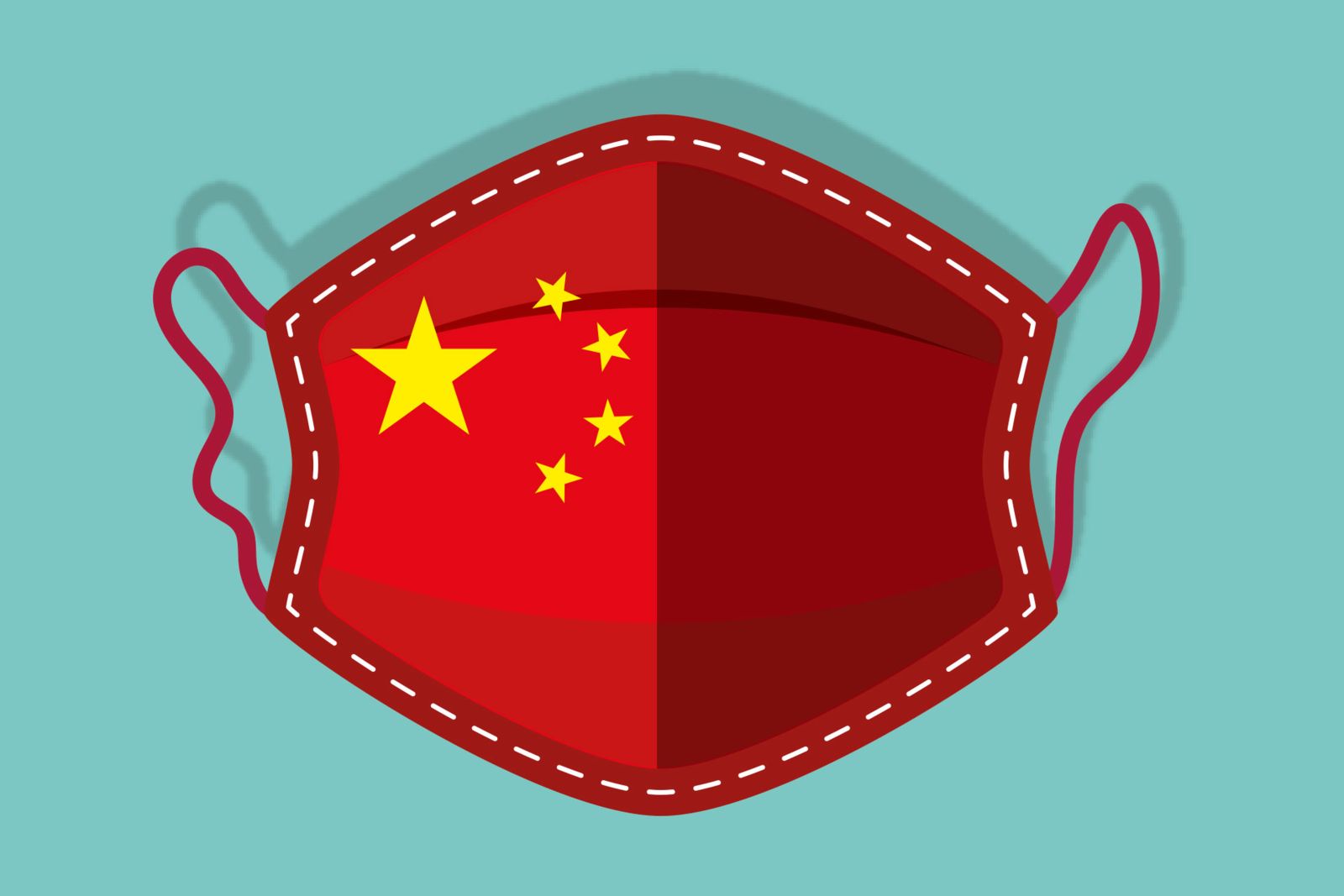
La pandemia mundial de COVID-19 se ha convertido en una competencia no solo entre diferentes enfoques de salud pública, sino también entre los distintos sistemas políticos que representan. En China —donde el brote epidémico comenzó a finales de 2019— el Partido Comunista, liderado por el presidente Xi Jinping, ha promocionado su éxito contra el virus como una victoria para el modelo de gobierno chino, que valida la fe de Xi en la vigilancia y el control social rigurosos, la centralización política y la disciplina partidista estricta, así como el valor de la propaganda para movilizar a las masas y moldear la opinión pública. Mientras tanto, a medida que el foco del virus se desplaza de Asia a Europa a América del Norte, parece que las democracias liberales, que enfatizan el derecho a la privacidad, una prensa libre y otros derechos humanos fundamentales, están batallando para contener la nueva enfermedad, cuando no fracasan por completo.
Aunque la respuesta inicial de China al coronavirus se caracterizó por una crítica falta de transparencia —y fue sofocada por una burocracia temerosa de dar malas noticias a los líderes de China—, para finales de enero el brote ya era demasiado grande para encubrirlo. Para contenerlo, China adoptó medidas sin precedentes y a menudo coercitivas. Las autoridades colocaron a unos 60 millones de personas en Wuhan y la provincia circundante de Hubei en una cuarentena estricta. Dentro del área más afectada, los funcionarios también fueron de puerta en puerta en búsqueda de posibles pacientes con COVID-19 y los enviaron a instalaciones de aislamiento improvisadas, incluso en contra de su voluntad. En otras ciudades alejadas del foco del virus, las autoridades impusieron restricciones sobre la frecuencia con la que los residentes podían abandonar sus hogares o reforzaron los controles sobre los movimientos de los ciudadanos, utilizando una mezcla de los antiguos “comités de vecindario” de la época de Mao y tecnología nueva y sofisticada para hacerlos cumplir.
China quiere usar esta imagen de éxito para elevar su posición en el mundo.
En Beijing, Xi responsabilizó a los funcionarios locales en Wuhan de los errores en el manejo inicial de la crisis. Para defenderse de las sugerencias de que había dejado que otros se hicieran cargo de la respuesta al brote epidémico, desplegó un extraordinario discurso interno en el que declaró que “dio seguimiento constante a la propagación de la enfermedad y el trabajo para contenerla, y que nunca dejó de dar instrucciones y órdenes verbales”. Al mismo tiempo, sancionó o despidió a cientos de funcionarios por “incumplimiento del deber” y otras violaciones de la disciplina del partido, desde el subdirector de la Cruz Roja local hasta el secretario del Partido Comunista de la provincia de Hubei (este último fue reemplazado por un protegido de Xi).
Quizás la medida más importante fue que China lanzó una campaña masiva de propaganda para movilizar a la nación y reforzar el apoyo al Partido Comunista. Xi declaró que la lucha contra la COVID-19 era una “guerra popular”, el mismo término utilizado para describir la lucha de Mao contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek durante la Guerra Civil China (1945-1949). Los medios de comunicación chinos utilizaron repetidamente el lenguaje militar para describir la “batalla” contra el virus, aclamando a los trabajadores médicos como “héroes de primera línea” y apodando a Xi el “comandante”. Del mismo modo, durante una visita a Wuhan el 10 de marzo, Xi anunció que “el rumbo estaba cambiando”, ya que se vislumbraba la victoria sobre el virus.
La magnitud real de la COVID-19 en China sigue siendo un misterio —las estadísticas oficiales chinas son notoriamente inexactas y, a menudo, están influidas por la política— y es posible que nunca se sepa la verdadera cantidad de vidas perdidas. China ya se está preparando para una segunda ola del virus a medida que los trabajadores regresen a sus empleos, y la economía aún lucha por recuperarse. Sin embargo, el Partido Comunista desea crear una imagen de éxito contra el virus —una imagen que bien puede ser una distorsión de la realidad, pero no es totalmente una ilusión— para aumentar su legitimidad interna, justificar sus fracasos y realzar el liderazgo de Xi.
Un punto más crucial es que China quiere usar esta imagen de éxito para elevar su posición en el mundo. China no solo ha asumido el liderazgo en el envío de máscaras, kits de pruebas y equipo médico necesario a otros países afectados por el virus, sino que también ha buscado presentarse como una potencia responsable, apelando a la solidaridad mundial para combatir la epidemia y estabilizar la economía. “La eficiencia [de China] en la lucha contra el virus... ha demostrado plenamente el liderazgo del Partido y las fuertes ventajas políticas e institucionales de nuestro sistema socialista”, afirmó el viceprimer ministro Sun Chunlan en un comentario reciente. Algunos medios de comunicación chinos incluso sostuvieron que el “modelo antivirus” de China es la única manera de detener la pandemia, e instaron a otros países a adoptarlo.
El éxito percibido de China en la lucha contra la COVID-19 también tiene implicaciones trascendentales para los derechos humanos.
Sin embargo, el éxito percibido de China en la lucha contra la COVID-19 también tiene implicaciones trascendentales para los derechos humanos. Algunos de los métodos que usó China para contener el virus parecen adaptaciones del libro de jugadas del Partido Comunista para mantener la estabilidad política, sobre todo en Xinjiang, donde cientos de miles de uigures han estado “aislados” en campos de internamiento desde 2016. Además, es probable que los nuevos métodos de vigilancia que se introdujeron durante el brote se incorporen al conjunto de herramientas del Partido para vigilar y controlar a la sociedad.
El hecho de que China estuviera dispuesta a usar medidas coercitivas o invasivas para combatir el virus también ha suscitado un debate en las democracias liberales que ahora luchan contra la epidemia, mientras tratan de lograr un equilibrio entre la salud pública y las libertades civiles. En Canadá, el gobierno federal invocó la Ley de Cuarentena para obligar a los ciudadanos que regresan al país a autoaislarse por 14 días, y el primer ministro Justin Trudeau se negó a descartar el uso de los datos de teléfonos celulares para vigilar el cumplimiento. El Reino Unido fue aún más lejos: el Parlamento le otorgó facultades excepcionales al gobierno para detener a las personas sospechosas de portar el virus. Por el contrario, en los Estados Unidos, a pesar de que algunos gobernadores estatales han usado sus “facultades policiales” para dar órdenes de quedarse en casa, el gobierno federal tiene facultades limitadas para imponer un cierre a nivel nacional, y cualquier medida en ese sentido sería cuestionable en virtud de la Constitución. Corea del Sur —que actualizó sus leyes de salud pública después de un brote del síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés) en 2015— eligió un tercer camino: permitió que el gobierno recopile datos privados para dar seguimiento a las infecciones, pero también le exigió un nivel máximo de transparencia.
Durante mucho tiempo, China ha intentado evadir las críticas contra su historial de derechos humanos señalando las violaciones reales e imaginarias en otros países —sobre todo en los Estados Unidos— al tiempo que ensalza sus propios logros en la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida de cientos de millones de personas. El éxito de China contra la COVID-19 ahora formará parte de esta estrategia.
Hay mucho en juego, no solo para la salud mundial, sino también para los derechos humanos y el orden liberal internacional. La próxima vez que disidentes dentro de China —o en las democracias liberales de todo el mundo— critiquen al Partido Comunista, la respuesta de China será simplemente apuntar hacia la lucha contra la COVID-19: nuestro sistema funcionó y el de ustedes, no.
An earlier version of this piece first appeared on the CIPS Blog .
